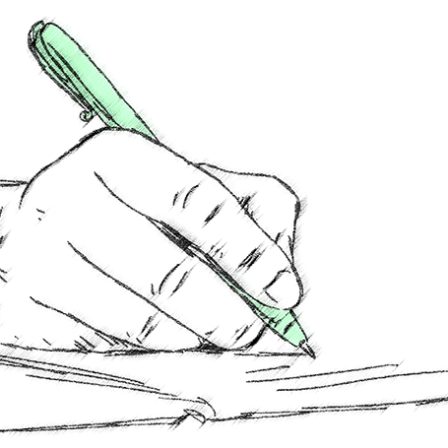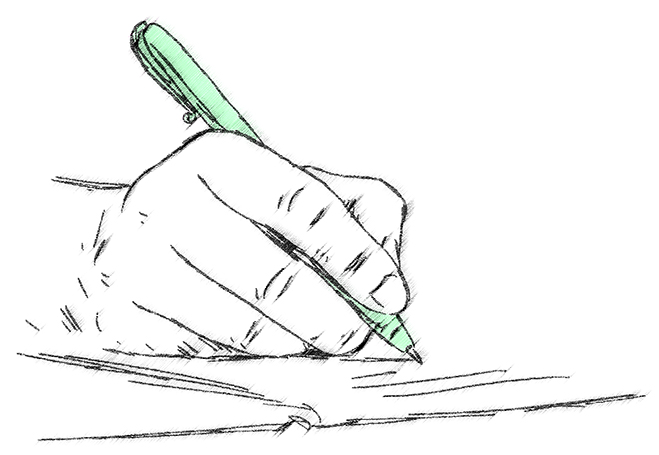Como las mujeres ya no vamos a desaparecer de las calles, ni de las plazas, ni de los medios de comunicación, ni de los libros, ni de las redes sociales, quieren que no seamos nombradas. Pero se les olvida que…
Somos tierra
¿Qué sería de la Tierra sin la Luna?, ¿qué sería de nosotras sin poder escapar, soñar, imaginar y navegar por otros lugares?, ¿cómo sobreviviríamos sin poder leer? Las ilusiones a veces andan en los aires, pero otras muchas son cuestión…
Gracias, campeonas
Las jugadoras de la selección de fútbol han luchado no solo para dignificar su profesión, sino para desmontar una estructura de poder que las ha ninguneado, violentado, minusvalorado, maltratado y amenazado. También por no dejar sola a una compañera. …
Una empresa en la que las mujeres cobran más no es una utopía
(BILBAO). La economía digital está moldeando un nuevo marco económico, de relaciones laborales y de ejes de poder. Está permitiendo imaginar espacios más horizontales e incluso feministas aunque, por otro lado, no para de generar expulsiones. El reparto por bicicleta,…
¿Qué es un embalse? Premio literario Bodegas Olarra & Café Bretón (1/2)
(LOGROÑO). ¿Qué es un embalse? En términos técnicos, un gran depósito artificial, construido mediante un dique de contención que cierra literalmente la boca de un valle y que tapona el curso natural de los ríos que lo nutren, para así…
«Ojalá algún día el periodismo independiente deje de ser una elegante forma de sobrevivir en la pobreza». Premio CEPESCA (2/2)
(MADRID). (…) Así fue como nos adentramos en las aguas de un sector clave. Y así fue como nos empapamos de los principales problemas que lo traviesan: su escaso atractivo para las nuevas generaciones, la antigüedad de…
Cuidar no es solo dar la teta
La teorización de los cuidados es un puntal de los feminismos. La teoría parece que se sabe, pero ¿y la práctica? Dejando a un lado que los cuidados deben ser recíprocos, llevar a la práctica esa teoría que queda tan…
Apartheid, el término jurídico que (por fin) define la realidad de Palestina (1/2)
Naciones Unidas y un alto magistrado israelí han admitido en las últimas semanas que los crímenes cometidos por Israel son de lesa humanidad. Hebrón (Palestina). M.A.F. Ya se puede decir: Palestina sufre un apartheid. Lo que hasta ahora era evidente…
En esta casa se comen hinojos
A Silvia la conocí editando sus textos y subiéndolos a la web. Aún recuerdo el primero. Era 2017, se cumplía la efeméride de la Gran Redada y no cabía en mi asombro al leer una historia de la que no…
Parlar de Palestina amb el mirall d’Ucraïna
El tractament polític, humanitari i mediàtic de la invasió de Rússia mostra la nefasta resposta davant altres guerres i ocupacions habitualment oblidades, com la de Palestina per part de l’Estat d’Israel. La població palestina viu una violència estructural contínua i…